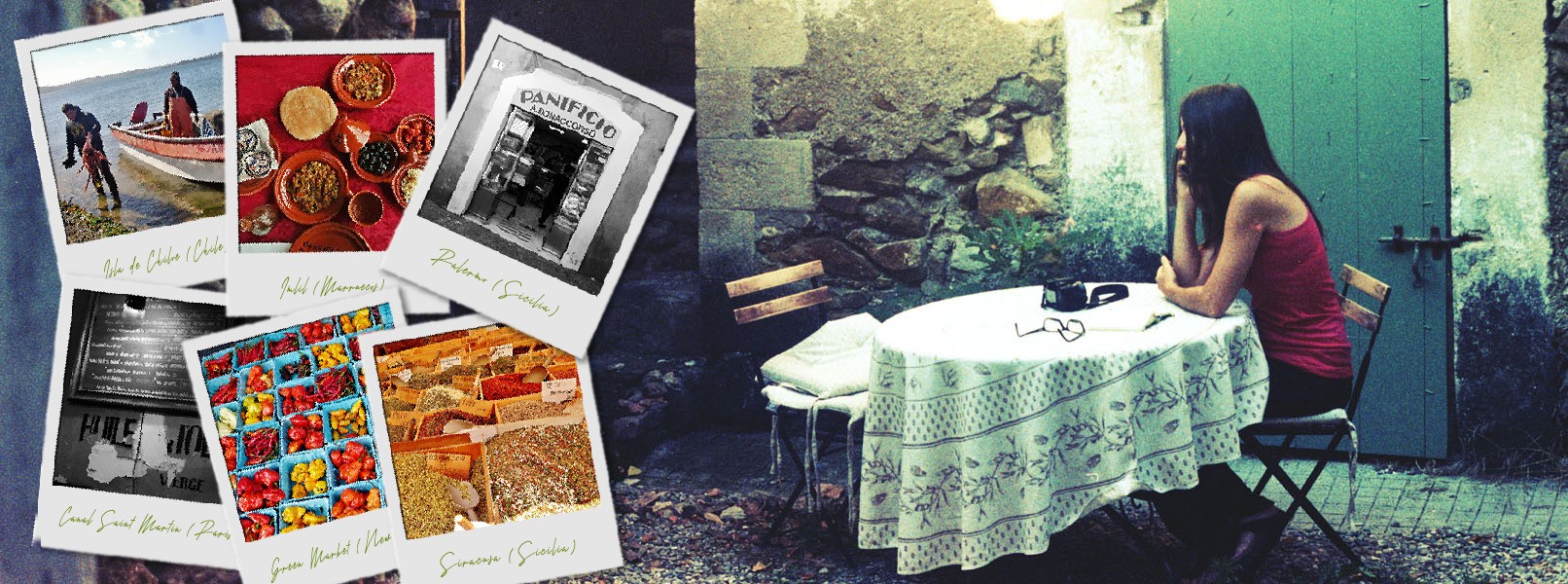Elementos filtrados por fecha: Octubre 2024
Congreso hispano-latinoamericano de TCA. Reflexiones más allá del cuerpo y la comida
Termina una semana a una intensidad inesperada, académica y humana. Aún siguen pululando en mi mente imágenes, frases, personas que me han generado reflexiones, preguntas y me han ayudado a seguir cuestionándome mi trabajo, en el Congreso de la AEETCA (Asociación Española para el estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria) y del capítulo Hispano-Latinoamericano de la Academy for Eating Disorders.

Caminaba la última noche por Madrid, una ciudad en la que viví muchos años, y que sigue suponiéndome un revulsivo reecontrarme con ella. Nadie en la calle a esas horas, el olor a tierra mojada después de la lluvia invitaba a reflexionar. Necesitaba y sigo necesitando aún un poco de tiempo para poder ubicar todo esto.
Vuelvo de Madrid sintiendo fuertemente que nuestra profesión tiene sentido, un sentido profundo.
Que la Nutrición y la Psicología son indesligables, y que la relación con la comida y con el cuerpo no puede relegarse al tratamiento del síntoma, una vez manifestado. Que hay que ir mucho más allá.
Que como dice la psiquiatra en esta obra de arte de documental, Petricor, dirigida por Victoria Morell, «la primera relación que establecemos en nuestra vida, es con la comida».
Estos días, he tenido la oportunidad de reflexionar y aprender a través de mujeres extraordinarias desde su experiencia clínica, investigadora y humana, y cómo no, desde la motivación que nos une a todas en lo concerniente a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).
Y me gustaría agradecéroslo. Admiro vuestra labor, todo lo que aportáis y la humildad con la que lo lleváis a cabo. Y esta calma brota porque generáis motivos para seguir creyendo que este trabajo, como dice Remedios Zafra, es un trabajo con sentido (El informe. 2024. Ed. Anagrama).

A muchas os he podido conocer personalmente por fin, a otras, continuar haciéndolo, y he de confesar, que a unas cuantas no me acerqué a presentarme a pesar de cuántas cosas me hubiera gustado decirles, por esa inseguridad que me asalta al aterrizar en estos contextos, qué sé yo.. pero probaré a hacerlo en la próxima ocasión.
Así que, queridas compañeras, GRACIAS. También por todos los cafés compartidos que siempre resultan pocos, las risas, las dudas compartidas sobre si estaremos haciéndolo bien que siempre fortalecen y nos permiten avanzar, y cómo no, por esa cena maravillosa decimonónica con zapatillas.

Me pregunto por qué en este evento científico de tal envergadura no ha habido participación de Nutricionistas como ponentes, a excepción de uno de los talleres y una intervención sobre Diabetes, si no me equivoco. Esto daría sentido precisamente a la dualidad de la que hablamos, comer-sentir. Y estoy segura de que somos muchas más las que lo pensamos. ¿Quizás la próxima edición?
Y a su vez, se hace imprescindible que nuestro colectivo siga reforzando aun más el cambio que ya se ha producido, y del que no hay vuelta atrás, con respecto a nuestra intervención. El estigma de peso, la gordofobia (sanitaria, social, interna…), la violencia estética estructural y la patologización del cuerpo según parámetros obsoletos son las herramientas que de manera intrínseca han estado asociadas a nuestra profesión, ya desde la formación universitaria.
Es nuestra obligación ética, y no solamente profesional, pararnos a reflexionar qué estamos haciendo y de qué manera nuestra intervención es clave para que un trastorno de la conducta alimentaria se desencadene, o sea prevenido.
Independientemente de si la especialización es o no en TCA, la nutrición está ligada al cuerpo y a su relación con él, y por ende, cualquiera de los tratamientos que planteemos, tendrán un impacto físico y psicológico. Y debemos hacernos cargo. En este sentido, nos debemos una profunda revisión personal, psicológica, antes de lanzarnos al vacío.
La ética, la sociología, filosofía, la antropología… nos ayudan a entender el comportamiento humano y por qué nos hacemos tanto daño, hasta llegar a acabar con nuestras vidas, en los casos más graves de TCA.
El estudio de género se presenta como pieza clave para explicar muchas de las asociaciones de insatisfacción corporal, sufrimiento y alteraciones en la relación con la comida.
Escribía hace algunos meses aquí una recopilación de algunos textos e intervenciones de mujeres que admiro y de las que aprendo continuamente, sobre la perpetuación del rechazo corporal y cómo ello impacta en nuestras acciones

En su informe 136: Mujeres jóvenes y trastornos de la conducta alimentaria. Impacto de los roles y estereotipos de género (2024 Instituto de las Mujeres), la psicóloga María Calado realiza un profundo análisis que debe ser leído con atención, ya no solamente por nosotras, que estamos arremangadas en el fango, sino extrapolarlo a toda la sociedad en su conjunto, que es en definitiva, la que carga con ello:
El culto a la belleza y el control del cuerpo de las mujeres responde a criterios mercantilistas más que a modelos de salud y bienestar. De hecho, las multimillonarias industrias (farmacéuticas, alimentarias, cosméticas, moda, pornografía y prostitución), se alimentan del mito de la belleza, delgadez y juventud: del rol de la mujer como objeto. Dicho contexto genera las condiciones para que esté presente una baja autoestima e insatisfacción corporal en las mujeres, lo que genera la condición necesaria para que sitúen la obtención de estos ideales corporales en el centro de sus vidas (…)
Dice la psicóloga Laura Hernangómez, en su ponencia sobre Imagen Corporal durante el Congreso, que el «cuidado es también fiereza».
«Conectar con nuestro enfado y orientarlo hacia donde realmente se necesita orientar, lo que nos daña: cambiar la sociedad, no nuestros cuerpos. Como profesionales, es recomendable, posiblemente necesario y seguramente ético, que nos posicionemos muy claramente en este sentido».
Estas profesiones no son posibles si olvidamos que estamos trabajando con personas, personas además que cargan con una trayectoria de sufrimiento, y requieren ser escuchadas.

Recojo todo, y ahora, continúo macerando y transformando lo aprendido.
No dejemos de confiar en que esta profesión seguirá buscando su lugar en el corazón de la sanidad pública, para poder llegar a toda la población y no sólo a unos pocos, y poder evitar, al menos en parte, algo de sufrimiento.
Molletes de sarraceno y castaña (sin horno)
Está lloviendo a mares, el día está gris oscuro casi negro, de vez en cuando un relámpago avisa. El otoño ha tenido el gusto de aparecer, por fin. Y en una tierra del sur, un día como describo resulta de lo más exótico, todos llevamos días escuchando la previsión y diciéndonos con un poco de morbo y expectación: "Este fin de semana va a ser impresionante, así que a quedarse en casa". Yo creo que en definitiva necesitamos algo que nos saque de lo anodino, y por estos lugares, lo anodino es el calor y el sol, así que la lluvia, nos hipnotiza durante un par de días. Luego, ya es otra historia. Pienso mucho en el norte, en todos los nortes donde la lluvia y el gris es la constante, y aunque sea el eterno tema de conversación y no diga nada nuevo, me resulta alucinante cómo el clima define a un pueblo.
Pienso en un amigo de Bilbao con el que he compartido a lo largo de los años muchas horas de conversación apasionada sobre cocina, y siempre me parecen pocas, porque además, algo que nunca cambia es lo que me río con él. En la última ocasión, llovía y recuerdo las risas que nos echamos una sevillana y un bilbaíno en Donosti, el cual no dába crédito a que yo no hubiera traído (ni siquiera pensado) un paraguas o un chubasquero al norte.
Lluvia, cocina e intentar hacer de esta vida un ratito agradable, a pesar de todo. Así que hoy, ya sí, esta receta tenía que hacerla.
La harina de castaña es difícil de conseguir, para qué engañarnos. Principalmente hay dos opciones: vivir o viajar a Galicia, en cuyo caso es asombrosamente sencillo de encontrar, o pedirla en la ecotienda más cercana a tu casa, y que consigas que te la traigan. También está la opción de internet, si ya nos vemos muy apurados. Pero si quieres das con ella, no nos atasquemos aquí. Una alternativa en última instancia es la harina de almendra, de composición y estructura similar.
La harina de trigo sarraceno sí que puedes conseguirla sin nigún problema en ecotiendas y en muchos casos, en grandes superficies tipo Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, etc. Reconozco que siento predilección por este sabor, también con el grano de trigo sarraceno cocido y acompañando verduras, tofu, carne...
Esta receta no tiene gluten, y no es casual. Le debo el gusto a una paciente que la compartió conmigo hace un tiempo, en su búsqueda incesante de recetas creativas adaptadas a las necesidades que demanda su enfermedad autoinmune, pero también su pasión por aprender. Yo me tomé la licencia de adaptarla a mi estilo, incluyendo harina de castaña en lugar de otras harinas sin gluten. Así que de nuevo, agradecida por este descubrimiento, porque cocinar este pan supone reencontrarse con sabores muy auténticos. Dicen que el sabor del sarraceno es así como terroso, herbáceo y cercano a la nuez. A mí me parece que tiene algo de amargo y sin duda, intenso, por lo que me vuelve tan entusiasta. No pasa desapercibido en cualquier formato que te lances a probarlo. Y claro, unirlo a la harina de castaña, que también es terrosa pero aporta dulzor, propicia una sinergia de sabores.
La elaboración de este pan tiene la peculiariedad de que no requiere horno, sino sartén. Y como cualquier manipulación de masas, ayuda a abstraerse un rato de todo, si quieres con una buena música de fondo, o escuchando cómo llueve. El resultado es un bollito de pan de un sabor muy intenso, con una miga densa pero nada apelmazada y muy saciante, debido al alto contenido en fibra y proteína.

Vamos con la receta:
INGREDIENTES (8 molletes aprox)
- 2 tazas de mezcla de harina de castaña y harina de trigo sarraceno (yo puse más de castaña que de sarraceno)
- Media taza de agua
- 2 cucharadas de postre levadura de panadero
- 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharadas soperas de semillas de chía
- 1 cucharadita de semillas de lino molidas
- 2 cucharaditas de café de sal
ELABORACIÓN
Mezclar los ingredientes secos (harina, levadura, semillas, sal). Incorporar el aceite de oliva y el agua tibia.
Amasar con paciencia hasta conseguir una masa manejable con las manos. Es fundamental este proceso para que la miga posteriormente adquiera una textura menos compacta y más disfrutable.
Colocar la masa en un recipiente, tapar con una trapo húmedo y dejar reposar unas 2 horas en un lugar fresco, seco y alejado de la luz, para que la levadure comience a fermentar. Cuanto más tiempo demos, mayor será la fermentación y el beneficio a nuestro intestino (y también más potente será su sabor).
Pasado este tiempo, nos disponemos a elaborar las piezas. Coge pellizcos de masa (unos 80g por bola) y haz una especie de torta gruesa. La idea es que sea lo más parecido a un pan tipo mollete, aunque el diámetro será menor.
Hazte con una sartén grandecita donde puedan caber 4 piezas y de esta manera tardes menos. Calienta hasta que adquiera mucha temperatura y colocar 4 bollitos. Bajar inmediatamente el fuego (vitro = 2 sobre 9), para cocinarlos a fuego bajo, con el objetivo de que no se quemen por fuera, y se queden crudos por dentro. Aproximadamente 10-12 minutos como mínimo por cada lado.
Voltear los bollitos varias veces en total para conseguir una cocción homogénea.
Una vez todos cocinados, colocar sobre una rejilla para que reposen y pierdan temperatura. Si no piensas consumirlos rápido, mejor congélalos. Para ello, espera unas horas a que estén a temperatura ambiente, y mételos en una bolsita cerrada en el congelador, para que no se impregne de ningún olor.

Un bollito de éstos con un buen chorreón de aceite de oliva virgen y un café, o dos, y pasar el resto de la mañana leyendo.
Plan sobrevenido de lluvia de otoño y cocina. Falta elegir la peli.